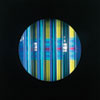MOMENTOS Y CONCEPTOS EMBLEMÁTICOS DEL ARTE VENEZOLANO
De la reunión (fortuita o no) de una treintena de obras de artistas venezolanos modernos y contemporáneos surgen unas preguntas que tal vez permitan dibujar un hilo conductor más allá de las meras coincidencias en el espacio y el tiempo, que ya no resultan suficientes como factor de cohesión cultural. ¿Posee el arte venezolano un "carácter nacional" definido y definible, que sobrepase la biografía de los artistas como venezolanos por nacimiento o por adopción? Lo que equivaldría a plantear: ¿existe algún punto en común entre todas estas obras, que no dependa demasiado de un forzado constructo intelectual o ideológico? ¿Podría ese hipotético punto en común ser denominado "estilo"?
Slavoj Zizek, a partir del concepto de "Cosa nacional" (el conjunto de elementos que conforman la identidad), considera que "nuestra Cosa se concibe como algo inaccesible al otro y al mismo tiempo amenazado por él"1: es decir, algo tan incluyente como excluyente, que compartirían los artistas venezolanos entre ellos, mas no con aquellos de otras latitudes, y que podría llegar hasta a asumir peligrosos contenidos nacionalistas. Desde luego, esta tesis, incluso antes de la tan mentada globalización, felizmente no se aplica a los movimientos artísticos del país, siempre abiertos a lo externo desde que nuestros artistas decimonónicos emprendieran el viaje a París y volvieran al país con unos conocimientos académicos que supieron aplicar tanto como subvertir. Aquello de viajar se convirtió en una tradición (ya luego no se buscaron la solidez y seguridad de la Academia sino el riesgo y la aventura de lo nuevo) y como pocos otros latinoamericanos los venezolanos han sido capaces, a lo largo del Siglo XX, de asimilar, adaptar y transformar las vanguardias europeas -ya no las normas academicistas, por demás caídas en desuso y descrédito- y en menor medida estadounidenses. Sería entonces esta capacidad de absorción y reciclaje (ese "antropomorfismo" acuñado por Oswald de Andrade) un rasgo definitorio de nuestra Cosa nacional, si bien compartido con nuestros vecinos continentales, lo que desde luego abriría una perspectiva para una teoría del arte latinoamericano como Cosa supranacional, afín al pensamiento martiano de una "América mestiza" con aspectos propios de cada país y otros compartidos entre ellos y también con el exterior. En este sentido, si adoptamos la noción de diversidad como (algo paradójicamente) definitoria de la producción artística venezolana, podemos describirla, aunque sea provisionalmente, como abierta, permeable y sincrética.
Ahora bien, ¿qué ocurre con el concepto de estilo? Eso que E.H. Gombrich comparaba con un uniforme: un conjunto de normas y pautas que no dejaban mucho sitio a las escogencias individuales o a la necesidad de una expresión individual. Pero, ¿quiénes si no los artistas mismos fijan dichas reglas, en consenso con la sociedad que los acoge? O bien en contra de ella, y nace entonces la idea de las vanguardias que se oponen al gusto común (de ahí que hayan sido incomprendidas y rechazadas) y al "estilo" de los artistas "tradicionales".
Si el estilo define a un creador o a un grupo de creadores (podemos decir que Soto pintó sus paisajes de los años 40 al estilo de Cézanne, o que nuestros informalistas se inspiraron en el estilo del informalismo español de los años 50), no suele englobar toda la creación de un artista -a menos que no evolucione en absoluto-: ¿cuál sería entonces el estilo de Soto?: no el de sus obras todavía subordinadas al estilo de otro (Cézanne, Mondrian) sino el del cinetismo, que al ser adaptado por otros artistas venezolanos -seguidores con acento propio- se transformaría, si bien de modo provisional y fragmentario, en un estilo nacional, el que tal vez mejor define nuestra modernidad y que no tardará en alcanzar escala internacional. Ahí entra entonces en juego otro aspecto: el estilo de un artista correspondería a lo que llamaríamos su momento cumbre, su madurez, el punto en que deja atrás las influencias para conformar su propio lenguaje y a su vez influir en los demás. Desde luego, un creador puede tener varios de esos momentos cumbres, como no tener ninguno (no pasaría en este caso de ser artista mediocre). El estilo es también aquello (un conjunto de formas, colores, temas) que nos permite reconocer a un artista, al punto de amalgamar la persona y la obra: hablamos de "un Poleo", "un Cabré""¦ Cuando el artista rompe con el estilo, o introduce en él elementos ajenos, queremos verlo como algo anecdótico, accidental, casi lúdico, cuando puede significar no sólo un experimento, sino un cuestionamiento, el anuncio de una nueva etapa, una autocrítica"¦ Así es como se pude hablar de estilo (o más bien de estilos), pues buscarlo más allá de un artista o un grupo generacional o unido por los mismos principios estéticos para identificarlo con "lo nacional", conlleva el riesgo de caer en el sentimentalismo patriotero o, peor aún, en estereotipos de colorido tropical que en modo alguno corresponden a la heterogénea y muy poco folclórica producción plástica del país.
La historia del arte eurocentrista -aferrada a su particular medición del tiempo, a sus valores cronológicos y sus taxonomías- se empeña en considerar a los artistas venezolanos -latinoamericanos en general- como seguidores desfasados de sus propias vanguardias. No toma en cuenta ni las circunstancias culturales e históricas propias del país, ni nuestra capacidad de transformación, ni el viaje de regreso: el impacto del arte latinoamericano sobre el europeo más allá de cierta superficial fascinación por lo exótico, cuando no lo "primitivo". Y nosotros corremos el riesgo de empeñarnos en una historia de nuestro arte incontaminada, "pura", que obviamente no coincide con los hechos, con ese "canibalismo" que sin duda constituye al menos parte de nuestra identidad.
Otra característica, patente en esta exposición, y que ayudaría a un ensayo de aproximación a nuestra identidad, es la escasa, por no decir casi nula atención prestada al pasado, a la herencia, a la "tradición", sino para fustigarla y justificar el olvido. Afirma Zimmerman: "la riqueza cultural no está definida por mitos del pasado sino por la generación de nuevas posibilidades y nuevas, aunque a veces caóticas, energías"2. Lo llamativo es que Zimmerman se refiere aquí a sujetos y sociedades transculturizados por las migraciones a otros países. En Venezuela, esta situación se da dentro del país, ciertamente marcado por el mestizaje y las oleadas inmigratorias del Siglo XX, pero sobre todo dueño de una idiosincrasia hecha de mucho dinamismo (el popular "echa pa´lante") y poco arraigo. Ello contribuye a la rápida y fácil aceptación de lo nuevo: por falta de apego hacia lo antiguo y por entusiasmo hacia lo que nos conecta con la juventud, el futuro, y a veces tan sólo con la efímera moda, y, sobre todo con una atmósfera cosmopolita que pretende saludablemente obviar que otros nos consideran como "periferia".
Veamos algunos ejemplos de lo aquí esbozado a través de unas pocas obras, que nos permitirán, al mismo tiempo, efectuar una lectura cronológica (no muy estricta). Alejandro Colina, con María Lionza sobre la danta (encargo oficial al artista con motivo de los III Juegos Deportivos Bolivarianos de 1951) y con toda su obra, desmiente dramáticamente nuestra propuesta: se reclama del nacionalismo y de la tradición de un mito aborigen a la vez que rechaza cualquier influencia externa, tanto formal como conceptual. Si observamos el contexto, nos damos cuenta de que se trata de una posición ideológica y un presupuesto estético excepcionales, más aún si recordamos que en 1951 se había constituido el grupo de los Disidentes.
Entre 1942 y 1946, Jesús Soto, entonces todavía alumno de la Escuela de Artes Plásticas, produce una serie de paisajes de clara inspiración cezanniana, dentro de los parámetros dictados por sus profesores: ejemplo de ello es Paisaje. Cementerio de los Hijos de Dios, ca. 1942-43. Pero estas obras no pueden ser consideradas solamente como excelentes ejercicios escolares de un joven destacado. Por una parte, anticipan el interés del artista por la organización geométrica; por otra, marcan la pauta de un nuevo paisajismo, fundamentado en valores puramente formales, que rompe con el bucolismo de la Escuela de Caracas. Pero, sobre todo, este tipo de obra manifiesta una voluntad programática del artista, que se prolongaría en los años siguientes, de "actualizarse" para ponerse al día con la pintura europea. Los paisajes cezannianos de Soto, así como las Cafeteras de Alejandro Otero, constituyen etapas, sin duda importantes, de este recorrido. Desde luego, no se trataba simplemente de la toma de conciencia de un desfase cronológico, sino que implicaba un juicio de valor: el arte venezolano producido hasta entonces era considerado como "atrasado". Para aquellos que tenían la mirada clavada en Europa (casi todos los artistas jóvenes), no se había hecho presente la idea de ritmos propios, sino que, dentro de una mentalidad todavía hegeliana, se pensaba que nos habíamos quedado al margen y era urgente colmar ese vacío.
Otro caso revelador viene a ser el "boom" del informalismo a fines de los años 50 y principios de los 60, del que participan entre otros Humberto Jaimes Sánchez (N8 7, 1963), May Brandt (Sin título) y Maruja Rolando (Melancolía, 1961). Con algún retraso sobre el informalismo español, a su vez un poco a la zaga del expresionismo abstracto norteamericano y de la abstracción lírica francesa, dentro del contexto venezolano este movimiento se inscribe en el momento en que le tocaba aparecer, por una parte como reacción a las pretensiones hegemónicas del constructivismo, por otra, como manifestación de un Zeitgeist de rebelión, violencia política y afirmaciones existencialistas. La obra de Carlos Cruz Diez (Physichromie 720, 1974), en cambio, representa la vigencia de un arte que se impuso a escala internacional, mientras que la de Quintana Castillo (Signos en vibración, 1990) da testimonio de una conexión latinoamericana -con la Escuela del Sur- en la que la cuadrícula y el sistema sígnico de Torres García se llenan de color y de una gestualidad que permite una síntesis entre la geometría y el lirismo.
En el caso de Gego, nacida y formada en Alemania en la tradición de la Bauhaus, y en una obra que hoy es parte fundamental de la modernidad venezolana, encontramos una modulación muy personal de los postulados constructivistas y cinéticos. Gego comparte con Soto la fascinación por el movimiento natural, aleatorio, y por la inmaterialidad. Las acuarelas y los dibujos han acompañado toda su obra escultórica, a modo de lenguaje complementario, más íntimo aún, en el cual plasma sus búsquedas ligadas a lo etéreo, lo apenas tangible, y la sutileza de esa pintura leve y transparente es muy acorde al espíritu de sus dibujos sin papel y otras estructuras de alambre donde protagonizan la luz y el espacio.
Volviendo atrás, encontramos en Héctor Poleo y Armando Barrios sendos ejemplos del concepto de estilo. Un Poleo (Paisaje andino, 1957-58) inmediatamente reconocible como perteneciente a la década de los 50, cuando sus paisajes y personajes populares son interpretados en una superficie geométrica plana, sin duda producto de la influencia de la abstracción reinante. En cambio, si bien no es difícil identificar la pintura de Armando Barrios, ésta de 1949, titulada La Pareja, viene a ser atípica, pues su habitual organización compositiva en planos de colores lisos limitados por líneas curvas se ve perturbada por unos acentos casi expresionistas.
Estos pocos ejemplos pretenden llamar la atención no sólo sobre la diversidad en el arte venezolano, sino sobre la necesidad de establecer relaciones entre los artistas, entre el acontecer nacional y el exterior, y de dejar siempre abierta la posibilidad de no encerrarse en categorías preestablecidas sino, al contrario, apostar por una mayor hibridación.
Federica Palomero / abril 2008